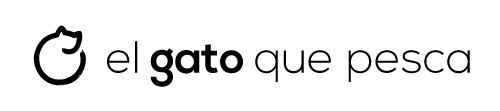Texto publicado originalmente en El Malpensante #172 marzo 2016
Todo aquel que sea vecino de uno de ellos lo sabe, un colegio es un lugar extremadamente ruidoso. Solo cuando ha salido el último de los alumnos y las puertas se han cerrado hay silencio. No me refiero solo a esos planteles educativos en donde, vaya uno a saber por qué, ponen a diario música a todo volumen, o donde algún profesor utiliza un megáfono para hacerse oír mejor en el patio, sino simplemente al ruido que está ahí de manera permanente en este tipo de espacios. Quizás mientras fuimos alumnos, mientras éramos nosotros los que producíamos el ruido no lo notamos pero basta con qué hagamos el esfuerzo de traer a nuestra mente los recuerdos escolares y no tardaremos en descubrir que están llenos de ruido. No me refiero, claro, ni a lo que aprendimos sobre Pitágoras o sobre la Segunda Guerra Mundial, sino a las carcajadas que no podíamos contener, al sonido de la caída estrepitosa de aquel al que le quitaron la silla en el momento indicado, a las historias que contamos y nos contaron. Me refiero también a los pasillos, en donde siempre pasa algo y el ruido es constante, voces, intercambios, maletas que se abren y se cierran, miradas, risas, discusiones, esferos que se caen, hojas que se usan para escribir o que terminan arrugadas en alguna caneca, sonidos diversos que se entremezclan entre sí en un solo bullicio ensordecedor que ni notamos mientras formamos parte de él. Y es que hasta el paso del tiempo se marca de manera ruidosa en un establecimiento educativo gracias al potente sonido de un timbre o de una campana que separa los momentos de silencio, las clases, de otros de algarabía y relajación, los recreos. Lo paradójico es que ahí, donde parece tan difícil lograrlo, la voz del profesor debe hacerse escuchar.Soy profesora de colegio. Hice el camino inverso para algunos, empecé enseñando en la universidad y lo hice durante seis años. Por esa época, el hablar de mi trabajo nadie me decía con tanta convicción como ahora “yo no podría hacerlo” para luego preguntarme una y otra vez si los alumnos no son muy difíciles de controlar e indagar por mis métodos para lograr atraer su atención. Entiendo el cambio en la reacción: al hablar del colegio solemos recordar nuestras travesuras juveniles que, muchas veces, vienen acompañadas por la infaltable imagen del profesor a quien le hicieron la vida imposible.
La naturaleza misma de la niñez y la adolescencia es bulliciosa. En nuestras latitudes tropicales es frecuente que muchas personas nunca superen esa suerte de infantil imposibilidad física de quedarse callado o quieto al menos por un instante. En la adolescencia no controlas tu cuerpo y menos tu voz; en un punto empiezas a entender lo que significa tener una y caes en cuenta de que hasta ese momento nadie la ha tomado muy en serio. Sting, que también fue profesor, dijo alguna vez que el oficio de enseñar no dista mucho del de un cantante de rock ya que en “ambos casos el juego consiste en encerrarse durante una hora con un puñado de posibles delincuentes tratar de entretenerlos y, además, salir ileso.” Lo que a Sting se le olvidó es que en un concierto pueden, por lo menos, corear las canciones pero en una clase les pides que se callen.
A veces, frente a ellos, recuerdo las veces que canté a grito herido “Another Brick in the Wall” y me sentí identificada con los niños oprimidos convertidos en salchichas por el odioso profesor. Ese tipo de retrato es frecuente en la música, en el cine, en los papeles en que ellos nos dibujan: horrible, déspota pero también frustrado, amargado, ese que a fuerzas de no tener una vida propia se ensaña con los otros. La imagen viva del opresor. Y no solo el profesor encarna esa imagen para los jóvenes, también fuera de clase escuchan el eco de la autoridad repetido todo el tiempo: que se sienten bien, que no tiren la puerta, que la música está muy duro, que así no se contesta… y de pronto están ahí en un lugar que no escogieron y les quieren enseñar algo que no pidieron aprender.
La diferencia con el mundo exterior es que aquí la ecuación se invierte. Entre las paredes del colegio, no están solos, son manada, una manada al acecho de un cazador solitario. Huelen tu miedo, tu fragilidad, lo sienten. Dictar una clase enfermo o cansado nunca será lo mismo si tus interlocutores encerrados durante horas y en pleno apogeo de la pubertad lo notan. Al comienzo puede no ser evidente, tiran una bola de papel aprovechando un descuido, un libro se cae al piso, después otro, un esfero, un silbido inoportuno sale de la nada, alguno hace un apunte mordaz (¿uno se vuelve profesor de colegio porque no ha superado la adolescencia o por qué razón? o da una respuesta socarrona que produce la risa general (¿será que tengo que traer un látigo para que se calmen? Pero me pegas a mí primero, por favor). La línea se va corriendo, golpean al vecino, él devuelve el golpe, desaparece la maleta de alguien, esto apenas empieza. Lo que inició como un murmullo interrumpido por notas discordantes se transforma en un barullo que no se puede controlar.
De los profesores violentos e impositivos se habla mucho, son figuras icónicas, pueblan los relatos infantiles y juveniles, la señorita Rottenmeier de Heidi, Tronchatoro de Matilda, o Dolores Umbridge de Harry Potter son solo tres ejemplos de profesoras perversas, amargadas, que buscan doblegar a sus alumnos. Cada cual lleva en su mente a un profesor temible al que espera derrotar. Pero del otro, del que intenta hacer su trabajo y es humillado sin motivo alguno (“ese que es demasiado querido”, alegan como defensa sus victimarios), de ese poco se habla, no parece ser tan taquillero.
Mario Vargas Llosa en La ciudad y los perros retrata, inspirado en su propia historia, las vivencias de unos jóvenes cadetes en la academia militar Leoncio Prado. Bastan unas páginas para estremecerse con el relato de los violentos rituales de iniciación y maltrato a los que se sometían ante la mirada indiferente de sus profesores que no dudaban en utilizar los métodos que consideraban necesarios para encaminar a esos muchachos y convertirlos en “hombres”. Lo que Vargas Llosa no cuenta aquí lo hace en su libro autobiográfico El pez en el agua en el menciona que durante esos duros años tuvo como profesor de francés a César Moro. En la universidad, ya tarde, descubriría que Moro era un gran poeta, una importante figura intelectual de su país que había formado parte del movimiento surrealista en Francia. No vio, el “ruido” no lo dejó, en ese hombre que tuvo frente a sí al pensador que admiraría después y cuyos trabajos leería con placer, solo pudo ver, lo que sus compañeros en ese ambiente de barullo y violencia podían ver, a alguien cortés y calmado a quien era necesario “batir”. Vargas Llosa acompañó a la manada que lo sometió a todo tipo de escarnios y humillaciones que Moro soportó con estoicismo. ¿Por qué?, se pregunta Vargas Llosa años después, ¿si además, como es usual en estas tierras, el sueldo era ínfimo? Quizás, se contesta a sí mismo el escritor: “Era su manera de ponerse a prueba, de probar los límites de la propia fortaleza y de la estupidez humana a escala juvenil.”
La enseñanza es el enfrentamiento de dos fuerzas aparentemente contradictorias: el joven que busca hacerse oír, el maestro que necesita que se calle para enseñarle. O por lo menos así sucede en la educación clásica, esa de los pupitres puestos en línea frente a un tablero que requiere silencio y miradas atentas. En ese pulso entre el silencio y el ruido el reto está en que los participantes consigan verse, aunque solo sea por un instante y las manos no terminen por inclinarse para ningún lado. Solo así, en la tensión viva de ese encuentro, de esas fuerzas aparentemente contrarias podría encontrarse el equilibrio e iniciarse la comunicación. Y solo por aspirar a eso es que yo puedo hacerlo.