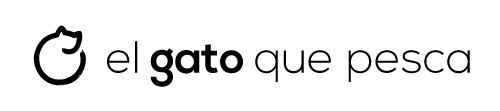Los sueños, sueños son…
Un día cualquiera en la vida de la familia Kim supone tener que solucionar algo. ¿Cuál es el plan?, pregunta la madre cuando comprueba que el vecino ha cambiado la clave del wifi que utilizan de contrabando desde el semisótano en donde viven arrumados. Para estos pícaros modernos su diario vivir implica estar ideando maneras para superar los obstáculos que se les presentan a punta de ingenio. Funcionan como equipo, realizan trabajos precarios y ocasionales para subsistir mientras padecen las difíciles condiciones del lugar donde viven, como cuando deben soportar la inundación de gases de fumigación en su casa. La imagen no podría ser más esclarecedora: se les compara con insectos, una especie de cucarachas que viven en medio de la suciedad y el desorden pero que, como ellas, no son fácilmente destruibles. Creativos, sagaces, utilizan su talento para salir adelante y es por eso que, como lo dice la madre, necesitan siempre un plan para enfrentar la vida. Ellos son los protagonistas de Parasite, escrita y dirigida por el director surcoreano Bong Joon-Ho. Para un espectador occidental el apellido Kim puede pasar desapercibido, pero es el más común de Corea, uno de cada 5 coreanos lo poseen. Esta familia, compuesta por padre, madre, hijo e hija, encarna precisamente lo que podría ser una familia promedio coreana. En los primeros minutos de la película la cámara desciende al semisótano en el que el que viven y, con un tono de indiscutible humor negro, nos muestra este lugar de tonalidades verdosas y grises, absurdo en su hacinamiento y distribución (basta ver el inodoro suspendido), acentuado por planos cerrados que potencian la sensación de opresión. La escasa luz exterior proviene de un pedazo de ventana (un semisótano, una semi ventana) que les permite a los Kim observar al borracho que llega, como siempre, a orinarse frente a su hogar. ¿Cómo llegaron a esta situación? ¿Qué falló? La madre parece haber sido una gloria pasada en el deporte, como se insinúa en una pared de la que cuelga una medalla y una foto. No fue suficiente. Hacen parte de la masa de marginados y no ha sido fácil cambiar la suerte, en realidad nunca lo es, mientras el sistema, implacable, los ha ido dejando atrás, rezagados. Pero el hijo, Ki-woo, tiene un amigo con mejores perspectivas que le ofrece, sorpresivamente, la posibilidad de ser el tutor de inglés de una acaudalada muchacha. “¿Por qué a mí?”, se pregunta extrañado, y añade, “Soy un perdedor”. No es dicho nunca pero esa, justamente, parece ser la razón de fondo para ser escogido: su amigo no lo considera una amenaza y así, cree, evitará que otro hombre, uno con más posibilidades, esté cerca de esa muchacha que le interesa. Hay un obstáculo evidente, Ki-Woo no tiene un diploma que lo acredite, ¿Qué hacer? ¡Fingir que lo tiene! “No estoy mintiendo”, se excusa, “solo me estoy adelantando a lo que vendrá”. No lo dice irónicamente, realmente cree que su futuro cambiará algún día, que la suerte, esa que su amigo acaudalado le ha dado, representada en una pesada piedra con facultades de atraerla, estará de su lado. Solo necesita un diploma falso que le dé peso a la mentira que está por decir: lo obtendrá gracias a su hermana, Ki-jung, talentosa y dotada para el Photoshop: “Si Oxford tuviera una especialización en falsificación, ella sería la mejor”, exclamará con orgullo el padre al ver el resultado. Ha llegado el momento de hacer valer esos saberes que han pulido en la calle, aprovechar esta oportunidad única que se brinda ante ellos. Ki-Woo deja el barrio para ir a buscar la casa de la familia Park, lugar donde vive su futura alumna. Bong Joon-Ho nos saca entonces de ese barrio de callejuelas estrechas y todo cambia: las tomas cerradas, los espacios oscuros y sobrecargados dan paso a calles amplias rodeadas de muros limpios y naturaleza fresca. La familia Park vive allí en una casa enorme, luminosa, de colores cálidos e impecable orden, en donde la naturaleza domesticada –un enorme jardín– es un protagonista absoluto. No deja de ser increíble, como lo subraya con insistencia la película, que realidades tan distintas puedan convivir en una misma ciudad. Ki-woo asciende por las calles y, posteriormente, por las escaleras, elemento clave y simbólico de toda la película, para ingresar en ese nuevo espacio, el cual, a pesar de esa primera impresión de claridad que da, se nos irá develando lentamente durante el desarrollo de la trama como un lugar de recovecos y cuartos secretos, en donde no todo es visible a primera vista; de ahí que celebremos tanto la capacidad inventiva de la película y su soberbia construcción de la metáfora de vidas verticales, unos están arriba y otros abajo, que convivan por un instante en un mismo espacio es solo una ilusión, cada uno ocupa un lugar inamovible. Arriba están los Park, el reflejo invertido de los Kim, dos familias similares (misma composición) conviviendo en realidades paralelas, separadas por una brecha aparentemente infranqueable. ¿Quién o qué la ha trazado? Poco importa, Bong Joo-Ho pone en escena las consecuencias de esta separación salvaje, basta ver el rostro de Ki-woo mientras contempla pasmado, sorprendido, el mundo que le ha sido negado.No deja de ser llamativo que esas brechas sociales insalvables sean un tema abordado por otra exitosa película surcoreana reciente, Burning (2018), de Lee Chang-dong. Sin embargo, mientras que el protagonista de esa adaptación cinematográfica de un cuento de Murakami se apabulla frente al hombre adinerado que ha llegado a mostrarle que no podrá nunca acceder a eso que desea y añora, en Parasite, Ki-woo ve posible acceder a esa otra vida que otorga el dinero y tomarla por asalto, es aquí y ahora. Es por eso que cuando descienda las escaleras, dejando atrás ese lugar soleado y limpio al que ya sabe, no lo dice pero ya lo sabe, quiere pertenecer junto con su familia, ya habrá puesto a andar un nuevo plan para lograr su objetivo, y, por si lo habían olvidado, los Kim son buenos haciendo planes.
El género de la picaresca, con el que constato muchos lazos, tenía como tema central el hambre y los esfuerzos llevados a cabo por los protagonistas para sortearla valiéndose de su pertenencia más preciada: el ingenio. Aquí la familia entera utilizará sus talentos diversos para satisfacer otra hambre, la de vivir de una manera diferente, acceder a lujos desconocidos, ascender, al fin, socialmente. Han pasado suficientes dificultades como para saber que se encuentran frente a un golpe de suerte, una oportunidad única que deben aprovechar a como dé lugar, y si eso implica actuar, fingir ser otros para conseguirlo, no tendrán ningún reparo en hacerlo. Harán lo que el plan exija para lograrlo. Nosotros, los espectadores, no tardamos en ponernos de su lado prácticamente sin darnos cuenta, es a ellos a quién nos ha acercado sabiamente el director, es con ellos con quienes empatizamos, los sabemos poco claros, deshonestos, pero también hemos visto dónde viven, lo palpamos, lo olimos, nos sentimos abrumados de suciedad y desorden, ¿cómo no desear que dejen todo eso atrás?
Por un momento creeremos que esta comedia negra es una una sátira social en donde los ricos, tan ingenuos, tan poco vividos, serán burlados y los pobres, los ingeniosos, se saldrán con la suya, que los pícaros vencerán. Parasite, entonces, ese título corto y efectivo, parece estar definiendo a los Kim, esa familia que se ha transformado en un solo organismo, un parásito –basta ver cómo actúan de manera coordinada y uniforme, cómo piensan rápidamente siempre en función del grupo familiar– que va a alimentarse, a sacar provecho de los Park, desarticulados y divididos en su enorme casa, tan ciegos a lo que sucede. No parece tan terrible, los Park tienen tanto y los Kim tan poco. Estamos del lado de los embusteros, como sucede en otras películas en las que le hacemos fuerza a los ladrones de turno. El plan se está articulando en esta especie de Ocean’s eleven con bellísima fotografía y contención, en la que la acertada banda sonora, siempre vinculada a los Kim, aún en los temas más estilizados, está insistiendo siempre en el afán de ellos por transformarse para poder ascender hacia donde lo desean. Valiéndose de todo tipo de tretas, consiguen, finalmente, usurpar el lugar de los antiguos empleados y reemplazarlos, uno a uno, en la mansión. Como espectadores nos maravillamos con su audacia y capacidad de ejecución. Han estudiado a los Park, han intuido las debilidades de esa madre, con demasiado tiempo libre, atormentada por el trauma del hijo menor y la desconexión del señor de la casa, que deja a su mujer reinar en el hogar mientras él se ocupa de las cosas importantes. Los Kim no se miden, la planeación exige rigurosidad y una ejecución impecable, hasta que lo consiguen y cada uno se transforma en un empleado de los Park, que ignoran los lazos de sangre que los unen. Lo consiguieron, se abrieron paso a codazos, subieron en la escala social deshaciéndose de quienes se lo impedían.
La escalera confirma su función metafórica en varias escenas: es a través de ella que cada uno de los miembros de la familia Kim asciende para salir del semisótano y transformarse en otro, una versión más limpia, educada y elegante de sí mismos. Por la escalera ingresan a ese espacio iluminado de tonalidades cálidas y espacios abiertos, ese teatro en donde despliegan su talento y capacidades que han estado ocultos y que les permiten, cuando regresan, en las noches, al semisótano, sentirse distintos. Las cosas han cambiado: ya no tolerarán más al borracho de turno que insiste en seguir orinándose frente a su casa. Kim-woo no dudará en salir a espantarlo lanzándole agua, un agua convertida en un elemento simbólico, que se despliega en cámara lenta frente a nuestros ojos, un agua que los limpia y dignifica. Pero, ¿cuánto podrá sostenerse esta farsa? Pareciera que los Kim tienen las de ganar, son más curtidos, más astutos, las carencias los han hecho cínicos y seguros, no temen. En cambio, los Park son otra cosa, parecen todos tan ingenuos y frágiles, en especial la madre que es quien, finalmente, ha abierto la puerta para que ellos puedan incrustarse en su casa. “Es rica pero aún así es amable”, ha dicho el padre Kim de la señora Park pero, más bien, como se lo señala su esposa, “Es amable porque es rica”. Ese matiz lo cambia todo, es más fácil confiar cuando no estás luchando por subir y, sobre todo, cuando no estás temiendo perder un sitio. Porque una cosa es aspirar al ascenso y otra es pertenecer realmente.
El primer indicio de los quiebres que se avecinan lo da el pequeño Park al notar que todos los que trabajan en su casa, los Kim –que han conseguido introducirse fingiendo que apenas se conocen–, tienen el mismo olor. “Es el olor del semisótano”, explica después, en la intimidad del hogar, preocupada la hija, y entonces creen que bastará lavarse bien, buscar algún jabón fuerte que les borre eso que recuerda su origen, ¿no servía acaso el agua para limpiarlos? Pero las cosas no son tan simples y ahora los ingenuos son otros.
Ah, el dinero… Por más de que los Kim ingresen en ese lugar luminoso, por más que el agua parezca estar limpiando lo que les molestaba, ahí está ese olor, ese que solo perciben los otros, los ricos, el hedor de la pobreza, de las limitaciones, la brecha insalvable que los separa. Entonces lloverá, el agua se manifiesta de nuevo, esa lluvia suave y sutil se transformará en tormenta y ahí, en ese momento, todo cambiará de nuevo.
Bong Joon-Ho ha demostrado con creces que bajo su batuta cualquier género puede transformarse y mezclarse armoniosamente con otros. Su particular estilo permite que espectadores muy diferentes puedan apreciar sus películas, que no son otra cosa que historias entretenidas, con ritmo, contadas con dosis precisas de desgracia y comedia, ejecutadas con un innegable virtuosismo técnico. Son películas fáciles de ver, por decirlo de alguna manera, que suelen reflexionar sobre problemáticas complejas y abrir la posibilidad de múltiples lecturas e interpretaciones. Es el caso de la magistral Memories of murders (2003), su segunda película, un thriller policiaco en el que lo grotesco y la puesta en escena de la situación política del momento –Corea del Sur se encontraba en transición de la dictadura militar a un sistema democrático– cohabitan armoniosamente con secuencias próximas al terror, mientras indaga sobre las consecuencias tras uno de los casos más recordados, y jamás resuelto, de asesinatos seriales de ese país asiático. El talentoso y versátil Kang-ho Song es uno de los protagonistas (a partir de aquí aparecerá en la mayoría de las películas de Bong) y no es lo único que comparte con Parasite: ahí también la lluvia es un elemento desencadenante de la tragedia. Otro buen ejemplo es la sorpresiva The Host (2007), en donde la aparición de un monstruo mutante en el río Han le permite, mientras mezcla ciencia ficción con terror y drama, habla de la intervención norteamericana en su país, las disfuncionalidades familiares y la inequidad en la sociedad surcoreana. Sin duda, y que sea este el momento de decirlo con firmeza, el tema de las desigualdades sociales atraviesa su filmografía. Durante su paso por Hollywood escribió y dirigió la rabiosa Snowpiercer (2013), en donde este tema es el protagonista absoluto. La cinta pone en escena una sociedad condenada a vivir en un tren que nunca se detiene, los vagones son expresiones materiales de la división social que está por producir una revolución. Las desigualdades sociales también aparecen en la distópica Okja (2017), su película financiada por Netflix, en donde, a través de la exageración, la ironía y el drama, reflexiona sobre la industria de la alimentación, la manipulación a la que estamos sometidos como consumidores y el trato dado a los animales. Parasite, claro, no es la excepción, por el contrario, en ella se condensan muchas de las preocupaciones del director. En su caso, la mezcla de géneros, el respeto por sus personajes, y la valentía de acercarse con pulso firme a los excesos y a lo absurdo, sin jamás caer en el ridículo, han hecho de ella una película que ha conseguido, de manera paralela, encantar a la crítica, cosechar numerosos premios y nominaciones y a la vez romper récords de taquilla, tanto al interior de Corea del Sur como fuera de ella.
Todas estas cualidades son más que evidentes en la segunda parte de la historia, momento en el que la sátira social, el plan minucioso de unos pícaros por acceder a la realidad que les estaba vetada, se transforma en un trepidante thriller de consecuencias inesperadas, cuando, en mitad de una tormenta, la antigua mucama de los Park aparece de improviso a develarles un secreto que dormía al interior de la mansión. No es casualidad que esto suceda en el momento en que los Kim, aprovechando la salida de viaje de los Park, han tomado posesión de la casa y se sienten propietarios de la misma. Ya no fingen ser empleados complacientes sino que pueden jugar a ser los propietarios. A eso aspiran finalmente, a poder tomar un día el lugar de los Park, a ellos también esperan reemplazarlos. Pero ahora, la antigua mucama, esa a la que sacaron con artimañas, les revela la presencia de un sótano oculto, un lugar en el que su marido se ha escondido por años para poder subsistir. Aparecen de nuevo las escaleras, esta vez descendentes, al interior de la casa, que terminan por revelar espacios ocultos, espacios de color verdoso, de encuadres pequeños, esos que creíamos haber dejado atrás pero que, al igual que el olor de los Kim, se encuentran al interior mismo del lujoso hogar. “¿Cómo puedes vivir así?”, espeta asqueado el padre, “mucha gente vive de esta manera”, contesta ese hombre maltrecho al borde de la inanición, “es igual a los semisótanos”. Si antes tuvieron que desarrollar planes detallados para avanzar, a partir de este momento empieza la improvisación. “El mejor plan es no tener un plan”, dirá el padre de los Kim ante la constatación absoluta de que ya no están controlando la situación, lo único claro es que no se dejarán quitar lo que han logrado tan… ¿fácilmente? Ellos se sienten superiores a la anterior mucama y su marido, no pueden ver, no quieren, lo que los hermana: dependen de los mismos patrones y se alimentan de sus sobras. Cuando la lucha a muerte entre las dos facciones de empleados está por empezar les toca controlarse: los Park llaman, han decidido regresar, han dado media vuelta y desean la comida lista apenas lleguen en pocos minutos. Es necesario restablecer el orden, ocultarse, que los patrones, los dueños, no sepan lo que bulle en las entrañas de su casa, las fuerzas que se enfrentan entre sí.
Desde su mundo organizado, limpio y claro, los Park son inmunes a cualquier tragedia, y el agua, aquí de nuevo, es la prueba: la fuerte lluvia que cae solo hace reverdecer su jardín y distraer a su hijo. Esa misma lluvia, para los Kim, significará otra cosa: no sólo hará estragos en su barrio, inundará el semisótano destruyendo sus pertenencias, sino que, además, será el momento en el que, ocultos aún en la casa, descubrirán para su total humillación lo que realmente piensan de ellos sus amables empleadores. Desde el lugar seguro que les proporciona el dinero, en la intimidad de su hogar, se burlan de quienes les sirven, se ríen de ellos, en especial del padre Kim, señalan sus defectos y critican ese olor penetrante que, según ellos, los caracteriza. Nunca podrán pertenecer, así es. ¿Quiénes son entonces los ingenuos? A medida que pasan los minutos comprendemos que los parásitos son también los otros, esos ricos que se alimentan de los esfuerzos desesperados que hacen los pobres por acercarse a ellos. La brecha efectivamente es insalvable, eso es lo que logra con destreza mostrarnos Boon Joon-Ho casi que sin que nos demos cuenta de lo terrible y pesimista que es esta constatación. No importa con cuánto esfuerzo los Kim intenten subir por la escalera, al final, como si fueran un Sísifo desdichado, están condenados a bajar, y esta vez con la conciencia del lugar al que no podrán acceder. No hay segundas oportunidades en este sistema capitalista despiadado en el que los unos y los otros se transforman en parásitos dispuestos a llegar hasta lo impensable por mantener su sitio.
El padre Kim será la pieza que se salga del engranaje cuando en una inesperada vuelta de tuerca vea con claridad –mientras la vida de su hija se le escapa de las manos y la pantomima que han creado se deshace a pedazos– que no son más que las cucarachas que se insinuaban al comienzo y que si desaparecen habrá otro, otro que habite el subsuelo, listo a tomar su lugar. A Bong Joon-Ho no le tiembla la mano para llevar esta idea hasta el paroxismo, sin ahorrarnos nada de la terrible violencia que, finalmente, condensa toda esta situación. El estallido del padre no es otra cosa que un grito desesperado por destruir a su versión acaudalada, que le ha demostrado, hasta la saciedad y con total desprecio, que nunca podrá ser como él. Si ya está condenado, que por lo menos, de alguna manera, sea bajo sus propios términos. Si su hija ha de morir de esta manera tan absurda y aleatoria, que ellos, los Park, no queden de nuevo indemnes sin que ninguna tragedia los toque. Este podría ser el final de esta parábola sobre la lucha de clases en la que, una vez más, pierden los mismos. Sin embargo, al director surcoreano le alcanza el aliento para retomar la sátira cuando Kim-woo despierte del coma en el que ha estado sumido –no deja de ser paradójico que las heridas que casi lo matan se las produjeron con la dichosa piedra de la suerte–. Al recuperar la consciencia, enterarse de la muerte de su hermana y de la desaparición de su padre tras haber asesinado al señor Park, Kim-woo solo puede sonreír, no lo controla, no siente nada tampoco. El desfase entre su reacción y la brutalidad de los hechos nos produce extrañeza y una risa incómoda. La piedra de la suerte es finalmente depositada por el sobreviviente en una quebrada de aguas cristalinas: tras la risa viene la reflexión. Se acabó el momento de la desconexión. El agua, entonces, aparece una vez más, esta vez convertida en nieve. En medio de la tranquilidad y calma que transmite este paisaje blanco, Kim- woo emprende una investigación que le permite, gracias a una conversación sobre código morse que sostuvo con el marido de la antigua mucama, recibir el mensaje enviado por su padre fugitivo y escondido, para siempre, en el sótano oculto de los Park. Al final solo escucharemos la respuesta del hijo: una voz en off que describe la realización del sueño que presenciamos. Kim-woo deja de buscar atajos, estudia con dedicación, consigue el diploma y después el trabajo que le permite hacerse rico y comprar la casa en la que se encuentra atrapado su padre. Su ascenso social, sin mácula alguna, le permitirá redimir y liberar al padre, abrir la puerta del sótano en el que está oculto y llevarlo a disfrutar del jardín soleado. Pareciera que el personaje ha comprendido algo: no será el camino de la ilegalidad y la mentira el que le permitirá cambiar el curso de su vida. Debe hacer lo que le han dicho, esforzarse, dejar atrás el cinismo y la mezquindad y así, de verdad, podrá cambiar su destino y el de los suyos. Si este fuera el cierre, la escena final, podríamos creer que esta aspiración, quizás, tiene alguna manera de volverse real. ¿No nos dijeron acaso que bastaba con creer, soñar y trabajar para lograr nuestros sueños?, ¿no podemos todos aspirar a tener nuestra casa soleada rodeada de un precioso jardín? La respuesta en Parasite es clara: no, no hay manera, eso es imposible en la sociedad actual. La cámara entonces descenderá de nuevo al lugar pobre y desvencijado del inicio donde viven los supervivientes de la aventura: Kim-woo y su madre, insinuando que para los olvidados, los desheredados y marginados, no habrá jamás soles de verano colándose con sutileza por las ventanas de una gran mansión, solo nieve fría cubriendo la entrada de un semisótano del que nunca se podrá salir.
Publicado originalmente en Cero en conducta