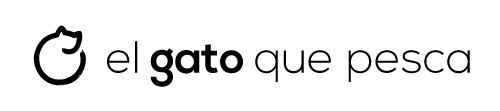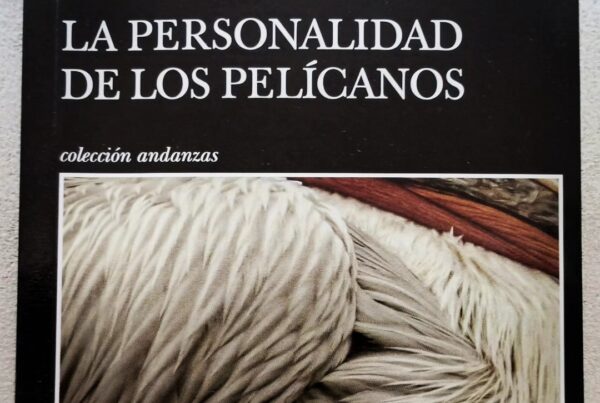La muerte intempestiva de aquellos a quienes amamos puede cambiarlo todo. Esto es precisamente lo que le sucede a Enrique Soriano cuando en un accidente de tránsito pierde a su mujer. Abandonar para siempre su vida en la ciudad, esa que ahora se le antoja tan vacía e inútil, y refugiarse en la finca que heredó de sus abuelos es la única solución que encuentra Enrique para paliar su dolor. En su particular empresa lo acompaña María, su hija preadolescente, a quién el trágico suceso no sólo la dejó huérfana de madre sino además con el rostro marcado por profundas cicatrices.
A partir de esta premisa construye su primera novela, La cosecha (Taller de edición Roca, 2015), el joven colombiano Felipe Martínez ganador del Premio a Mejor Manuscrito en el I Taller de Novela Corta del FCE Colombia, en 2012, y de la beca para proyectos editoriales independientes del Idartes.
Corre el año 1999 cuando padre e hija se instalan en la desvencijada finca sin saber mucho qué esperar. Los acompaña Anatolio el fiel y aguerrido mayordomo manco que maneja dos garfios con mayor agilidad que cualquier otra persona las manos. Los días trascurren para ellos, en esta tierra templada “de atardeceres desvaídos y grises”, recluidos en una casa vetusta rodeada por el bosque desordenado creado por Enrique a través de los años. Desde las primeras páginas queda claro que aquí la naturaleza no es sólo un decorado que acompaña la acción, ni ese lugar idílico idealizado por el citadino que vive lejos de ella. El escritor uruguayo, Horacio Quiroga, que la vivió y padeció, y a quien Martínez leyó, como lo demuestra uno de los epígrafes de la novela, lo sabía: la naturaleza es indiferente a nuestros deseos y aspiraciones, se mueve a sus propios ritmos, es fuente de vida y de muerte, así como crea destruye. Su presencia imponente atraviesa todo el relato gracias a precisas descripciones alejadas de cualquier lugar común en donde el bosque desaliñado creado por Soriano no es otra cosa que murallas profundas “olorosas a deliciosa podredumbre, a humedad sin quicios, vivas en su movimiento y en su voz, crecientes como un tumor enloquecido” gracias a las cuales padre e hija se resguardan del mundo mientras atraviesan, cada uno a su manera, un profundo duelo. Para sobrellevarlo han creado rutinas cotidianas, actividades repetitivas que le dan un amago de sentido al paso del tiempo y les impiden caer del todo en el vacío. Y es que a pesar de la precaria situación económica- qué lejos están los días holgados, junto a su mujer, en la ciudad- no es el dinero lo que motiva a Enrique a trabajar en conseguir una exitosa cosecha. Si trabaja con ahínco y dedicación junto a Anatolio es para intentar, de alguna manera, integrarse a un mundo del que la muerte lo ha expulsado.
La narración intercala, por un lado, el relato de las vivencias de Enrique Soriano junto a Anatolio, mientras intenta llevar a buen término la cosecha que asegure por un tiempo la economía familiar y, por el otro, lo que María describe en el diario que lleva, durante esos días de inmensa soledad en una casa vetusta, oscura y húmeda, mientras ingresa en los territorios movedizos de la adolescencia con un rostro marcado, para siempre, por la tragedia. La voz adolescente es, probablemente, lo menos logrado en la novela, en donde sus reflexiones parecen, varias veces, más propias de una adulta que recuerda lo vivido que de una niña en tránsito de convertirse en mujer en tan particulares circunstancias. Sin embargo, esto no es suficiente para restarle calidad al conjunto, que a la exploración intimista de esta peculiar familia golpeada por la adversidad logra sumar un elemento, por desgracia común a gran parte del territorio colombiano: la violencia.
La pequeña población de tierra templada en donde sucede la acción del relato conoció épocas mejores cuando el tren llegaba hasta allá y los ricos de la ciudad venían a pasar sus vacaciones. Al abandono de las vías férreas le siguió el de los acaudalados propietarios que buscaron otros lugares donde establecerse. Las historias que llegan de más abajo, allá donde el clima es caliente y las tierras menos fértiles, cuando Enrique se instala, no son halagadoras: robos, desapariciones, algo, peligroso e incontrolable se acerca, y nadie, por lo menos ninguna fuerza estatal, parece interesado en detenerlo. Entonces, el miedo “como un árbol de muchos brazos y hondas raíces” no tarda en crecer pero Anatolio no está dispuesto a dejar que esto suceda y ante la pasividad imperturbable de Enrique, que ha soltado las amarras que lo ataban a este mundo, decide tomar cartas en el asunto sin medir las consecuencias de sus acciones.
La cosecha es una novela corta sobre búsquedas y pérdidas construida a partir de una narración fluida y rica en descripciones en donde es difícil no recordar otro escritor colombiano, Tomás González, que, como lo logra Martínez (y Quiroga), tiene la capacidad de hacer de la naturaleza un personaje más del relato, una fuerza potente, indómita que es, a la vez, perfecta metáfora del estado anímico de los protagonista. Es, también, un relato sobre la muerte y sus estragos; sobre la cotidianidad y sus pequeñeces como una manera de enfrentar el absurdo en un país donde nada se puede dar por seguro y la violencia irrumpe en cualquier momento desestabilizando el precario equilibrio construido.