Liam tiene 15 años, su madre en prisión, un padrastro y un abuelo a los que detesta y una hermana mayor que ya tiene un hijo. La escuela es un recuerdo lejano para este joven que crece en el empobrecido suburbio de Greenock, Escocia, y pasa los días en compañía de su amigo Pinball. No es una vida muy distinta a la de cualquier muchacho de este lugar golpeado por el desempleo y la falta de oportunidades, tan lejos de las ventajas del primer mundo al que pertenece, si no fuera porque su madre va a salir pronto de prisión y él está decidido a hacer lo que sea necesario para que ella ocupe el lugar que le corresponde y tengan, al fin, la vida familiar con la que siempre ha soñado.
Estas expectativas sobre la madre y el amor incondicional que le profesa Liam son incomprensibles para su entorno, aún para su hermana, Charlotte, que ha visto cómo una y otra vez la madre les ha fallado y ha preferido dejarlos a perder a la pareja abusiva con la que esté en ese momento. Pero el joven no está para hacerse preguntas, ni para pensar en nada que enturbie su deseo, así que entre sus correrías diarias saca tiempo para grabar unas largas y detalladas cartas casetes a su madre (¿cómo escribir cuándo no se ha tenido educación?) llenas de ternura, promesas y buenas intenciones mientras se idea la manera para lograr su cometido.
Dulces dieciséis es la cuarta colaboración del guionista escocés Paul Laverty y el director británico Ken Loach. Esta exitosa dupla comparte el interés por hacer un cine social que no teme retratar los lados más oscuros de un sistema económico desalmado que, sobre todo, cierra oportunidades y anula la capacidad de soñar y lo hace -como en esta película que ganó el premio a mejor guión en Cannes en el 2002- lejos de los discursos manidos y panfletarios, simplemente acompañando a los protagonistas en su entorno, de manera orgánica y natural, sin emitir ningún tipo de juicio.
Ya antes hemos visto adolescentes perdidos, enfurecidos, arrastrados por un entorno que no les brinda mayores salidas, basta pensar en la fantástica Los 400 golpes (1959) de Truffaut (con la que existen numerosas concordancias, como, por ejemplo, la escena final) o en la reciente La cabeza alta (2015) de Emmanuelle Bercot que sigue al colérico Malony por su paso en centros juveniles mientras mantiene un fuerte lazo con una madre incapaz de asumir sus responsabilidades; y, sin embargo, Liam es distinto a ellos. Su diferencia radica en sus motivaciones. Lo que él anhela es sencillo y natural: una tranquila vida familiar con una madre capaz de asumir su rol. Para conseguirlo debe romper el espiral de pobreza y carencias al que parece condenada su familia, su hermana lo está haciendo con esfuerzo y estudio, pero él no tiene tiempo que perder, su madre va a salir pronto de prisión. Dispuesto a cualquier sacrificio, Liam opta por la única posibilidad disponible fácilmente en su entorno: trabajar para el gánster del barrio así eso signifique dejar atrás sus amigos, traicionar sus principios y, por supuesto, torcer irremediablemente su destino.
Son varias las secuencias delicadas y conmovedoras que nos regala Loach y no faltan tampoco los momentos de humor que aligeran este retrato triste, esta radiografía social fresca y amarga en la que soñar es castigado, el amor no es suficiente para redimirse o convencer a otros de amarnos como quisiéramos y los ansiados dieciséis están muy, muy lejos, de ser dulces.
Reseña publicada en la edición 115 de Kinetoscopio dedicada a Ken Loach
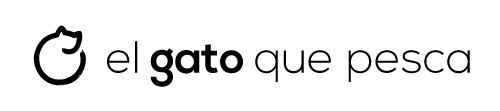


![Liam & Pinball [52768 F28a]](https://www.elgatoquepesca.com/wp-content/uploads/2016/12/sweet-3-300x157.jpg)










