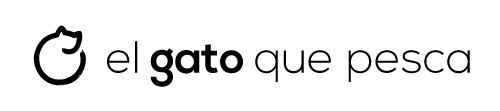Casi toda mi familia es o ha sido gorda. Al menos la mitad más cercana a mí. Ese dato, que genera casi miradas condescendientes en la actualidad, solo podía adquirir connotaciones triunfales en un lugar donde el ridículo y el exceso coexistían sin problema entre aplausos de familias ruidosas, trucos de magia y animales amaestrados: la televisión colombiana de los años ochenta.
Yo crecí cuando la televisión era la reina absoluta del hogar. Todos veíamos los canales nacionales y dependíamos de su programación limitada. Era lo que había, era lo que éramos. Aparecer en uno de los programas de concurso de la época equivalía al momento de fama que hoy produce un video viral en internet. Y eso fue justamente lo que le pasó a mi familia, o por lo menos a una parte de ella, que casi sin proponérselo acabó participando en un concurso improbable de uno de los programas más exitosos del momento.
Era 1982 y Animalandia gobernaba el rating. Durante dos horas, en el horario estelar del domingo en la mañana, los colombianos encendían el televisor para ver a Pacheco presidiendo competencias como “subir por la vara engrasada” o “si lo tiene tráigalo”, presentando actos de magia de Gustavo Lorgia (en el que los niños queríamos convertirnos cuando grandes por arte de magia o forzando a nuestros padres a comprarnos su kit en navidad) y dando paso a los payasos del momento: Pernito, Bebé y Tuerquita. Si nunca vio el programa y este coctel de variedades ya le parece extraño súmele todo tipo de presentaciones de animales domésticos (por eso se llamaba Animalandia), como french poodles bailarines y loros amaestrados que repetían con entusiasmo publicitario: “a mí Gelada o nada”.
Mi tío abuelo era un médico reconocido de Popayán, miembro de una familia tradicional y reputada. Sin embargo, tenía (y tiene aún) un ácido y genial sentido del humor, aunque muy alejado de los reflectores, las cámaras y los perritos en tutú. La forma en que su esposa, sus hijos y otros miembros de la familia acabaron apareciendo en ese show trae a cuento versiones encontradas. Algunas afirman que fue Graciela, su hija de 15 años, quien envió los empaques de caldo Maggi, o de crema dental Colgate, o de quién sabe qué producto con los datos de la familia. Otros dicen que fue su mamá y que usó su nombre porque era la de mejor suerte. Lo que sí está claro es el lugar al que esos cartones los llevaron: unos partieron de Bogotá, otros de Popayán, todos llegaron a Cali, no recuerdan si al estadio de fútbol o a la plaza de toros; Graciela, su mamá, mi tío abuelo, hermanos con sus esposas (una de ellas convenientemente embarazada), ocho miembros de la familia que fueron subiendo uno a uno a una báscula gigante para hacer parte de un concurso con el inequívoco nombre: “Su peso en pesos”.
Repito: en mi familia han abundado los gordos. Al menos en la mitad más cercana a mí. Ese dato solo podría haber adquirido connotaciones triunfales en la televisión colombiana de los años ochenta. Sin embargo, la ironía quiso que ni siquiera ese triunfo de la gordura fuera pleno. Yo ocupo un lugar intermedio en la escala familiar de pesos y medidas: tres generaciones que han llevado sin peso moral alguno el apodo de “gordo” en la clase, el trabajo o aún en la vida política hicieron lo posible por hacerme engordar a como diera lugar y alejarme, según ellos, de la flaca enfermedad. En el otro lado los kilos de menos no parecían ser un problema. Entre estos últimos, los que entonces podían ser considerados los flacos de la familia, estaban mi tío abuelo, su esposa, Graciela y sus hermanos quienes, el día señalado, hicieron girar pobremente la aguja de la balanza de Animalandia con sus correspondientes 100 pesos colombianos por kilogramo. Poco después del concurso, mi tío abuelo llamó a su hermano a contarle lo que todos habían visto: “Te lo hubieras ganados vos y ahí sí nos hubiéramos hecho ricos todos”.
Publicado originalmente en Revista El malpensante No177 agosto 2016