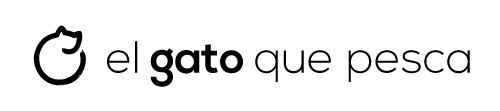Al llegar a migración en el aereopuerto de México el amable funcionario me informa que me visa solo permite una entrada y que debo escoger si la uso en este momento o a mi regreso. La respuesta es fácil, debo usarla después porque ahora solo voy de pasada y despúes pienso quedarme unos días. Yo estoy parada frente a este hombre con sentimientos encontrados porque recorrí muchas veces ese aereopuerto en otras circunstancias y los olores, el acento, la vista de chapultepec desde el avión y del Popocatepetl nevado me tienen conmovida y emocionada.
Cuando le aviso que la usaré después me dice que entonces estaré bajo custodia.
Soy guiada a un cuarto pequeño, donde el aire acondicionado no deja de enfriar, rodeada de seres desanimados y tristes a los que quizás les espera un destino incierto. A mí me retiran el pasaporte y mis pasajes y a partir de ese momento estaré acompañada de un oficial. Del cuartto frigorífico donde una catrina nos mira sonriente vestida con sus tules rosados (se acerca el día de muertos) me llevan a otro cuarto blanco, más grande, donde quedo aislada con los otros parias, que como yo, carecen de una visa regular o de un pasaporte que los respalde. Ahí estamos, el taiwanés, la familia hindú, el africano, el chino y dos colombianas.
No hay que pensar mucho para ver que ese es el orden mundial, ese cuartico donde no hay nada, ni baño, ni posibilidades de comer nada y en donde un televisor minúsculo trasmite sin cesar horas de noticieros que nadie ve es de alguna manera el lugar que ocupamos ciertas nacionalidades.
Estoy 5 horas allí. Mi maleta de mano, afortunadamente, contiene tesoros inesperados y salen revistas, la novela de Yolanda Reyes, que terminó allí, controles para corregir.
Además debo servirle de intérprete al taiwanés que no habla español y está preocupado por sui suerte y porque nos deje nuestro vuelo de conección
Un oficial me explica mis derechos… siempre simpático y reiendose y me dice que puedo «hacer una llamada, ir al baño y traer algo para comer allí» claro todo esto acompañada.
Salgo con mis compañeros de espera siempre escoltados por el oficial y mientras camino por esos pasillos llenos de luces, compras, duty free que me parece ajenos después de tres horas de encierro, siento que caminamos unidos, los hindús, las colombianas, el taiwanés, vamos sonriendo divertidos esperandonos en las diferentes paradas, mirando con distancia a esos otros que andan por ahí libremente.
La aventura terminó en el momento de abordar el avión que partía rumbo a New York, me despedí de la caleña, del chino, de mis amables «carceleros» que se rieron conmigo, firmé el libro de custodios y cuatro horas después, en NY el taiwanés me contó en el JFK que estaba en problemas porque había visitado Cuba, asistió a un congreso, me mostró su hoja de aduana rayada. Ya le habían advertido que apenas llegara su maleta le iban a sacar todos los productos cubanos que tuviera al interior. Me miró desolado, «por qué pasa esto? compré cigarros y café». De pronto el se estrena en esto de ser paria, de ser diferente por tener un pasaporte con cierta nacionalidad y no entiende cómo pueden condenar unos productos por provenir de un sitio, o entiende menos que lo dejaran salir hacia allá pero no devolverse tranquilo.
Ya en New York, a las dos de la mañana, voy en el metro cargado de maletas mientras atravieso la zona 0, el hueco que dejaron las torres gemelas (arrasadas por odios culturales), voy en ese vagón con negros, latinos, asiáticos, gringos disfrazados… donde todos parecemos iguales, por un efímero momento.