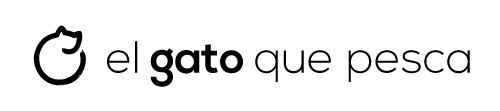Billy Elliot narra una historia sencilla: un niño de 11 años, nacido en el seno de una familia de mineros en Inglaterra, descubre, de manera inesperada, su pasión por el ballet y decide, a pesar de un entorno contrario a eso, que desea bailar.
La película, a primera vista, parece entonces una historia de superación personal: el muchacho, a pesar de las adversidades y gracias a su perseverancia triunfa y logra lo que quiere, o mejor, hace realidad sus sueños. Hay de eso, ¿cómo negarlo?, pero la película va un poco más allá. La familia de Billy no solo ha superado diversas vicisitudes, la muerte de la madre por ejemplo, sino que además se enfrenta a la larga huelga de mineros que tuvo lugar en 1984 (la primer ministro Margaret Thatcher, en su momento, llamó a los huelguistas: el enemigo interno). Decididos a luchar por una mejor calidad de vida, el padre y el hermano de Billy, apoyan la huelga y aguantan lo inimaginable. La lucha les da una razón de vivir, un sentido de dignidad. A punta de protestas, marchas y fortaleza estos hombres están dispuestos a hacerse oír. Billy, aparentemente ajeno a esto, enfrenta su propia batalla, perseverar en sus clases de danza a las que asiste a escondidas. Estas dos luchas, tienen un punto en común, oponerse a un entorno hostil, buscar maneras de ser escuchado y ganar un sitio en la sociedad a la que se pertenece. Lo hermoso de la película, es que realiza un sencillo homenaje al arte y las manifestaciones estéticas como productoras de comunicación y herramientas de sublimación. Es a través de la danza que Billy conseguirá expresarse de manera efectiva, será capaz de aceptarse y aceptar a los otros en sus diferencias y se convertirá en vocero de una minoría deprimida. No hay final feliz estilo hollywoodense sino una aventura interna de búsqueda y afirmación que llega a feliz término e ilumina la existencia de un puñado de hombres.